PGV - edición de miércoles 21, julio, 2021. "LA IDEA QUE DA VUELTAS" - GABO - y más temas para Ud., en PGV
PGV - PLURIVERSIDADGLOBAL PARA LA VIDA - PGV
Epicentro de gestión de conocimiento para actuar con inteligencia social
Contacto: pluriversidadglobal@gmail.com
LEA HOY EN PGV
- La idea que da vueltas
- VÍDEO: ¿Porqué Latinoamérica es más pobre que Estados Unidos o Canadá?
- Ecos de cantos de libertad
- La historia del Himno nacional de Colombia: DE LA VENCEDORA AL JÚBILO INMORTAL
- Distancia cero
- El hombre que murió haciendo el amor con un fantasma
********************
"La idea que da vueltas"
Gabriel García Márquez - GABO
Les voy a contar, por ejemplo, la idea que me está dando vueltas en la cabeza hace ya varios años y sospecho que la tengo ya bastante redonda. Imagínese un pueblo muy pequeño, donde hay una señora vieja que tiene dos hijos: uno de 17 y una hija menor de 14.
Está sirviéndole el desayuno a sus hijos y se le advierte una expresión muy preocupada. Los hijos le preguntan qué le pasa y ella responde: “No sé, he amanecido con el presentimiento que algo grave va a suceder en este pueblo”. Ellos se reían de ella, dicen que esos son presentimientos de vieja, cosas que pasan.
El hijo se va a jugar billar y en el momento en que va a tirar una carambola sencillísima, el adversario le dice: “Te apuesto un peso a que no la haces?” Todos se ríen. Él se ríe, tira la carambola y no la hace. Pagó un peso y le preguntan: “Pero qué pasó si era una carambola muy sencilla”. Dice: “Es cierto, pero me ha quedado la preocupación de una cosa que dijo mi mamá esta mañana sobre algo grave que va a suceder en este pueblo”. Todos se ríen de él y el que se ha ganado un peso regresa a su casa, donde está su mamá.
Con su peso, feliz, dice: “Le gané este peso a Dámaso en la forma más sencilla, porque es un tonto”. “¿Y por qué es un tonto?” –Dice: “Hombre, porque no pudo hacer una carambola sencillísima estorbado por la preocupación de que su mamá amaneció hoy con la idea de que algo muy grave va a suceder en este pueblo”. Entonces le dice la mama: “No te burles de los presentimientos de los viejos, porque a veces salen”. Una pariente lo oye y va a comprar carne. Ella le dice al carnicero. “Véndame una libra de carne”. En el momento en que está cortando agrega: “Mejor véndame dos, porque andan diciendo que algo grave va a pasar y lo mejor es estar preparado”. El carnicero despacha la carne y cuando llega otra señora a comprar una libra de carne le dice: “Lleve dos porque hasta aquí llega la gente diciendo que algo muy grave va a pasar y se está preparando, y andan comprando cosas”. Entonces la vieja responde: “Tengo varios hijos, mejor deme cuatro libras”. Se lleva las cuatro libras y, para no hacer largo el cuento, diré que el carnicero en media hora agota la carne, mata otra vaca, se vende todo y se va expandiendo el rumor. Llega el momento en que todo el mundo en el pueblo está esperando que pase algo, se paralizan las actividades y, de pronto, a las dos de la tarde hace calor como siempre. Alguien dice: “¿Se han dado cuenta del calor que está haciendo?” “Pero si en este pueblo siempre ha hecho calor. Tanto que es un pueblo donde todos los músicos tenían instrumentos remendados con brea y tocaban siempre a la sombra porque si tocaban al sol, se les caía a pedazos”. “Sin embargo, dice uno —nunca a esta hora ha hecho tanto calor”. “Pero si a las dos de la tarde es cuando más calor hay”. “Sí, pero no tanto calor como ahora”. Al pueblo desierto, a la plaza desierta baja de pronto un pajarito y se corre la voz: “Hay un pajarito en la plaza”. Y viene todo el mundo espantado a ver el pajarito. Pero, señores, siempre han andado pajaritos que bajan: “Sí, pero nunca a esta hora”. Llega un momento de tal tensión para todos los habitantes del pueblo, que todos están desesperados por irse y no tienen el valor de hacerlo. “Yo sí soy muy macho —grita uno— yo me voy”.
Agarra sus muebles, sus hijos, sus animales, los mete en una carreta y atraviesa la calle central donde está el pobre pueblo viéndolo. Hasta el momento en que dice: “Si éste se atreve a irse, pues nosotros también nos vamos”.
Y empiezan a desmantelar, literalmente, al pueblo. Se llevan las cosas, los animales, todo. Y uno de los últimos que abandona el pueblo dice: “Que no venga la desgracia a caer sobre todo lo que queda en nuestra casa”, y entonces incendia la casa y otros incendian otras casas. Huyen en un tremendo y verdadero pánico, como en éxodo de guerra, y, en medio de ellos, va la señora que tuvo el presagio exclamando: “Yo lo dije que algo grave iba a pasar, y... me dijeron que estaba loca”.

Ilustración dada por la fuente - "Todo el pueblo en llamas según visión de PGV"
Fuente: secretosparacontar.org/es/
PD: este tema fue propuesto a PGV por nuestro colaborador especial Guillermo Morales Vega (desde Medellín) mediante un video cuyo texto escrito se encontró en la fuente citada.
****************
¿Porqué Latinoamérica es más pobre que Estados Unidos o Canadá?
PD: este interesante vídeo fue recomedado, muy amablemente, a PGV por nuestro colaborador especial Jairo Opult (desde USA).
*****************
Hernán Alejandro Olano García (*)
La Ley 580 de 2000, en su artículo 1°, establece: «Institucionalízase como mes de la patria el período comprendido entre el 15 de julio al 15 de agosto de cada año, en el cual se exaltan los valores, símbolos patrios, manifestaciones autóctonas colombianas, en todo el territorio nacional» e igualmente, ordenó crear en cada distrito y municipio el comité de exaltación y preservación de los valores, símbolos y manifestaciones culturales autóctonas colombianas.
Cada comité de exaltación y preservación de valores, símbolos, manifestaciones culturales autóctonas colombianas, es el encargado, en el más pequeño municipio colombiano, o en las grandes ciudades, de la programación, coordinación y ejecución de todos los eventos que se realicen durante este período. Parece que la ley es letra muerta, salvo el artículo 9°, modificado por la Ley 929 de 2004, que dice lo siguiente: «Los museos, monumentos nacionales y centros culturales, permitirán el ingreso gratuito a sus instalaciones el último domingo de cada mes, así como el 20 de julio y el 7 de agosto de cada año».
El 11 de noviembre de 1887, con ocasión del aniversario de la independencia de Cartagena, se estrenó en el Teatro Variedades de Bogotá un himno patriótico alusivo a la fiesta, con letra del presidente de la república Rafael Núñez y música del maestro italiano, nacionalizado colombiano, Oreste Sindici. La ejecución, llevada a cabo por un coro y orquesta formados por los mejores artistas de la capital, fue acogida con delirante entusiasmo, en parte por el prestigio del que gozaba el ilustre estadista y mandatario autor de la letra, por la significación patriótica de ésta, y por la belleza y grandiosidad de la música «digna no ya de la letra, sino de la República», como lo señalaba en el # 69 de la Biblioteca Popular Colombiana el doctor José Ignacio Perdomo Escobar.
El tono marcial del coro con el que inicia nuestro himno y que como decía el doctor Julio César García Valencia: «parece abrir al corazón horizontes de luz y de esperanza; y la arrogancia y brío de la música que levanta en sus alas las estrofas», fueron elemento principalísimo para que el himno se popularizara.
Así como «La Marsellesa» se impuso por encima de las divisiones dinásticas y políticas de los franceses, de la propia manera nuestro himno fue ganando terreno, fue penetrando en las masas, pues de acuerdo con la Ley 198 del 17 de julio de 1995, el Congreso de Colombia en el artículo 8 decretó que los canales y estaciones de televisión que tengan programación continua las 24 horas al día deben emitir diariamente la versión oficial del Himno Nacional de la República de Colombia dos veces al día, a las 6:00 a.m. y a las 6:00 p.m.
Nunca imaginó Núñez, que su Carta, la Constitución de 1886 sería sustituida en 1991; pero, lo que si creyó es que su poema no y ya cumple casi 135 años desde su estreno, siendo adoptado oficialmente por medio de la ley 33 de 1920 y, aun despertando emoción patriótica con la estrofa inicial:
¡Oh gloria inmarcesible!
¡Oh júbilo inmortal!
En surcos de dolores
El bien germina ya.
El profesor Max Grillo refería, que estando en una ceremonia oficial en Londres, un caballero inglés se acercó al ministro plenipotenciario, doctor Santiago Pérez Triana y le dijo: «Un país que posee un himno nacional tan majestuoso debe ser una gran nación».
Cabe indicar, que el primer intento de himno nacional fue escrito por el prócer y poeta José María Salazar y Morales en 1814, cuya estrofa coral (nunca se musicalizó), decía:
A la voz de la América unida
De sus hijos se inflama el ardor,
Sus derechos el mundo venera
Y sus armas se cubren de honor.
Más adelante, en la batalla de Boyacá, la banda dirigida por el músico José María Cancino ejecutó la contradanza «La Vencedora», que por varios años se tuvo por himno nacional, alternándose con otra contradanza, «La Liberadora», que se había compuesto para homenajear a Bolívar a su entrada triunfal en Bogotá.
El 20 de julio de 1837 se estrenó en Bogotá una canción nacional que fue compuesta por el español Francisco Villalba, director de una compañía dramática. Su letra y música eran muy sencillas y tuvieron acogida:
Gloria eterna a la Nueva Granada
Que, formando una nueva nación,
Hoy levanta ya el templo sagrado
De las leyes, la paz y la unión.
Pasados unos años, en 1847, el músico inglés Enrique Price, fundador de la Sociedad Filarmónica de Bogotá ensayó otro efímero himno y, en 1849, con letra de don José Caicedo Rojas y música del maestro José Joaquín Guarín, se dio a conocer un himno en mi bemol mayor, compuesto para cuatro voces y orquesta, cuyo coro decía:
Rindamos homenaje
Al numen poderoso
Que grande y venturoso
A nuestro pueblo hará:
Rindamos homenaje
A la inmortal memoria
De aquellos que con gloria
Nos dieron libertad.
Luego, se repetía siete veces la palabra libertad.
Fuente: El autor "mi artículo sobre la historia del himno nacional en este mes de la patria, que por ley inicio ayer. Un cordial saludo" y https://primiciadiario.com/arc
(*) Hernán Alejandro Olano García, MSc., PhD., abogado con estancias posdoctorales en Derecho Constitucional en la Universidad de Navarra y en Historia en la Universidad del País Vasco; Doctor Magna Cum Laude en Derecho Canónico por la Pontificia Universidad Javeriana, que además le concedió la Maestría en Relaciones Internacionales, así como la Especialización, La Licenciatura y La Maestría de Derecho Canónico; Especializado en Derecho Constitucional en el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales de España; en Derechos Humanos en la Universidad Complutense de Madrid; en Bioética en de La Universidad de La Sabana y, en el Centro de Estudios Militares de la Universidad del Ejército en Liderazgo Estratégico Militar y en Gestión Ambiental y Desarrollo Comunitario. Miembro de número de la Academia Colombiana de Jurisprudencia; individuo de la Academia Colombiana de la Lengua; correspondiente extranjero de la Academia Chilena de Ciencias Sociales, Políticas y Morales, etc. Es Juez y Litigante canonista en varios tribunales eclesiásticos en Colombia y del Exterior. Enlace de CvLac de Colciencias: http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0000349356
Investigador ORCID: https://orcid.org/0000-000176624505
Investigador en Google Scholar: https://scholar.google.com/citations?user=ctABJp
ver: hernanolano.org/hoja-de-vida
****************
Distancia cero
| ||||
“Si tuviésemos una organización de 25.000 aprendedores que viniesen cada día y aprendiesen nuevas maneras de mejorar, seríamos la empresa más competitiva del mundo” James Champy
Durante 2019, viajé más que nunca en mi vida: 1 vuelo al mes entre España y Chile (13 horas sin escalas) y unos cuantos viajes en Latinoamérica. En total, participé en unas 100 actividades entre conferencias, cursos y proyectos. Durante 2020, no me moví de mi casa y participé en cerca de 200 actividades. Un día impartí una conferencia a las 6 de la mañana para España, una segunda a las 10 AM para Chile y una tercera a las 14h para México. Solo un año antes, esa situación hubiese sido imposible: hubiera tenido que elegir entre viajar a España, quedarme en Chile o trasladarme a México. La videoconferencia existía en 2019 pero la distancia seguía siendo un concepto físico y desde luego, mental. Hoy ya no lo es. Como veremos, la diferencia estriba en el poder de los intangibles, especialmente del conocimiento, una de cuyas principales expresiones es la tecnología. Y como el proceso que crea conocimiento se llama aprender, convertirnos en lifelong learners (“aprendedores” de por vida) nos obliga a ser expertos en aprendizaje. El virus del que todos necesitamos contagiarnos es el del aprendizaje. No nos sirve de nada que solo algunos se contagien igual que no erradicamos la pandemia si solo algunos se vacunan… Los individuos dependemos de la comunidad, solos no podemos sobrevivir. Hace 3 años, escribí acerca del triunfo de las neuronas sobre los átomos. Hoy, a mediados del 2021, cuando todavía no superamos la pandemia, las neuronas y las ideas ganan por goleada: son las que nos mantienen vivos y medianamente cuerdos. La razón la expuse 1 año antes: vivimos en un mundo que cada vez más será gobernado por intangibles. Mckinsey publicó un artículo sobre el impacto de invertir en intangibles en la productividad. En síntesis, confirma que la pandemia ha acelerado el cambio hacia los intangibles y que las empresas que más crecen invierten 2,6 veces más en intangibles que las que menos crecen.
¿Por qué esto es importante? Baste una muestra: la Comisión Europea ha lanzado el plan de recuperación para Europa con el objetivo no solo de salir más fuertes de la pandemia sino sobre todo transformar la economía para el continente del futuro. Ese plan pone el foco en 2 aspectos fundamentales: economía verde (sostenible) y economía digital. La llave para lograrlo es el conocimiento. Los átomos son importantes, pero son el resultado y además son un recurso finito. Son los intangibles los que “deciden” cuál es el mejor uso que se puede dar a esos átomos. Y al contrario que pasa con los átomos, el conocimiento es potencialmente infinito. No podemos decir que tenemos un problema de energía, de agua o de contaminación. Tenemos que decir que todavía no hemos desarrollado el conocimiento que nos permita obtener energía barata y reutilizable del sol (en lugar de seguir quemando combustibles fósiles que además son limitados), no sabemos desalar agua de mar a precios razonables ni construir vehículos eléctricos y autónomos. Pero es solo cuestión de tiempo. Digitalizar es convertir átomos en bits. Las responsables de que ese proceso ocurra son las neuronas creando tecnología. Pero ojo, la tecnología no es el dispositivo físico, es lo que ese dispositivo te permite hacer (gracias al conocimiento) que antes resultaba imposible.
Si echamos un vistazo, comprobaremos que para la mayoría de las actividades que realizamos diariamente (informarnos, comprar, acceder a entretenimiento, comunicarnos, trabajar, aprender, desplazarnos, etc.) utilizamos algoritmos, es decir, intangibles. La mayor parte de la vida laboral en los últimos 20 años la hemos pasado frente a una pantalla. Y durante la pandemia, este proceso se ha disparado a niveles estratosféricos: como los átomos estaban confinados y no se podían mover, las que se movieron fueron las neuronas a través de los bits. Gracias a los intangibles convertidos en tecnología, hemos podido mantener un nivel de comunicación sin precedentes. Es cierto que muchos negocios basados en átomos han sufrido las consecuencias de la crisis, pero aquellos que tuvimos la fortuna de gestionar negocios virtualizables, hemos podido continuar trabajando de manera sorprendentemente fluida… Esta misma pandemia, hace solo 10 o 15 años hubiese supuesto un descalabro descomunal.
La economía (y la vida en general), se han ido desmaterializando desde hace ya décadas. Veamos algunos ejemplos: hace 150 años, asistir a una obra de teatro obligaba a que átomos y neuronas estuvieran juntos al mismo tiempo y en el mismo lugar (tanto actores como espectadores) lo que limitaba la experiencia: la hacía cara y elitista (solo la disfrutan unos pocos) y obligaba a repetirla cada día. Con la llegada de la tecnología del cine, la experiencia cambia por completo porque permite multiplicar el acceso masivamente (cantidad), en cualquier momento y lugar (geografía) y además enriquece esa experiencia con efectos especiales, animación, etc. Hoy ya ni siquiera necesitamos desplazarnos a una sala de cine ni dependemos de la hora en que se programa la proyección. Es exactamente lo mismo que pasa con la educación. Antes dependía de que el conocimiento (profesores, bibliotecas) estuviese a una distancia prudente de mi casa, de cuantos alumnos caben en un aula… Hoy, si todos los ciudadanos de un país no tienen acceso a la mejor educación (servicio poco dependiente de los átomos) es porque así se quiere. En el pasado se podían explicar situaciones de desigualdad por dificultades en el acceso a bienes tangibles y físicos (escasos y que se consumían con el uso), pero esa excusa desaparece con el “consumo” de intangibles. El futbol ha conseguido salvarse gracias a los intangibles. No fue posible contar con espectadores en los campos, pero la tecnología (TV) salvó el negocio. El solo hecho de contar con conocimiento para fabricar vehículos eléctricos y además autónomos va a revolucionar la industria del automóvil (y la de la energía e incluso la fisonomía de las ciudades) haciendo que no merezca la pena comprar un automóvil. No nos interesa la propiedad de los bienes físicos sino su uso. Para qué perder el tiempo conduciendo si lo puedo emplear en otra cosa mientras el coche me lleva donde necesito ir.
¿Qué impacto tiene el hecho de que la distancia tanto física como temporal entre personas y también entre proveedores, colaboradores y clientes, se reduzca a cero? El más importante es que tenemos una magnifica herramienta para combatir la desigualdad. En un mundo gobernado por los activos físicos, lo que impera en primer lugar es la escasez: los recursos son finitos lo que provoca miedo de que no tengamos para todos. Compartir un bien físico significa perderlo y con ello aparece en segundo lugar el concepto de propiedad (asegurarse legalmente el disfrute de esos escasos recursos físicos). A partir de aquí, nos arriesgamos al conflicto entre quienes tienen y quienes tienen menos y quieren más (riqueza, territorios, poder…). Sin embargo, en un mundo gobernado por los intangibles, en el que hay conocimiento abundante, no hay lugar para el conflicto. El conocimiento no se pierde cuando se comparte, al revés, se incrementa su valor porque en lugar de que solo una persona lo tenga, son varias las que lo pueden disfrutar. Si tratamos el conocimiento como activo físico, se mantiene el paradigma de competir, pero si lo tratamos como un intangible, entonces aparece el paradigma de la colaboración consciente. Los recursos físicos dividen, los intangibles multiplican. La desigualdad no se enfrenta compartiendo activos físicos sino conocimiento. La cantidad de átomos en el mundo se mantiene más o menos constante, la cantidad de conocimiento crece con cada segundo que pasa.
El otro gran impacto de administrar neuronas es que nos obliga a realizar una revisión de nuestro modelo mental que implica abandonar un sistema de gestión basado en la estabilidad, donde el cambio no solo es lento, sino resistido cuando aparece. Un sistema basado en la certeza y la predictibilidad que fue muy útil para planificar reduciendo al mínimo los riesgos. Un sistema basado en tareas repetitivas donde se requerían trabajadores obedientes y eficientes (y no creativos ni autónomos). El objetivo de este sistema era producir cada vez más rápido y barato a costa de agotar los recursos y contaminar y haciendo caso omiso de la reutilización. Los resultados los tenemos a la vista: no solo el planeta se degrada (crisis climática) sino que, ante la aceleración del cambio, el conocimiento caduca rápidamente y surgen situaciones para las que no tenemos respuesta (crisis sociales, pandemias, automatización del trabajo, etc.). En ese contexto basado en procesos predecibles, las máquinas nos pulverizan (como comprobó el ex campeón del mundo de ajedrez Kaspárov). El modelo mental que se vislumbra exige una estructura de gestión diseñada a partir de neuronas. Un nuevo sistema que entiende que la velocidad impide anticipar: cuando el pasado ya no sirve para predecir futuro, estamos obligados a inventarlo y la imaginación se vuelve una capacidad crítica. Cuanto mayor es nuestra velocidad, más lejos necesitamos ver. En ese escenario, la única receta es aprender rápido. Pero ya no podemos mantener el ritual de aprender como actividad con inicio y fin, condicionada por una hora, un lugar, un contenido o un profesor, sino que se convierte en un aprendizaje como flujo, dinámico, permanente y autodirigido ¿O acaso alguien hizo un curso de covid? Un sistema donde el liderazgo se basa en preguntas más que respuestas (invitándonos a desaprender) y el principal líder es el cliente que demanda personalización y diversidad (productos y servicios a su medida). Un sistema de consumidores conscientes que nos empuje a crear más valor con menos recursos: consumir menos, producir mejor en lugar de en masa, desperdiciar y contaminar menos y reciclar más, algo que solo se logra con más conocimiento. Un sistema que funciona a partir de la colaboración, mediante la contribución del conocimiento que aporta cada individuo para enfrentar esos desafíos inéditos. Será un sistema en el que las neuronas cambian más rápido que los átomos y donde el individuo cambia más lento que el colectivo y en el que solo serán exitosos aquellos que creen mejores redes y alianzas.
Conclusiones: El coronavirus ha beneficiado a los intangibles. Zoom, que es un algoritmo en forma de plataforma virtual, vale hoy más que las 7 principales líneas áreas del mundo juntas. Estos últimos meses, se viene recrudeciendo la batalla entre inteligencia artificial e inteligencia emocional. Si en las empresas solo trabajasen máquinas, nos bastaría con ocuparnos de lo tangible, con enseñar lo medible (matemáticas o física). Pero como el mundo está formado por personas y somos los humanos quienes tomamos las decisiones, las emociones y las habilidades sociales y adaptativas son clave. La buena noticia es que a mayor importancia de la inteligencia (ya sea artificial o no), más necesidad de conocimiento y, por tanto, más imprescindible resulta el aprendizaje. Lo preocupante es que tenemos un plan para enseñar lo conocido, pero no para aprender lo desconocido. Los átomos no van a desaparecer. Estamos hechos de átomos, nos alimentamos de átomos y no de intangibles. Pero la siguiente etapa de nuestra evolución contempla a las neuronas haciendo el uso más inteligente posible de los átomos. Tal vez, para llegar a la economía de intangibles tuvimos que pasar primero por la de átomos. El próximo estadio, sin renunciar a la cultura industrial, solo se logra incrementando exponencialmente el conocimiento. Por eso, no debiésemos hablar de cuarta revolución industrial sino de primera era digital. La pandemia nos está ayudando a eliminar el concepto de remoto, mientras nos exige revisar el diseño de nuestras organizaciones: no se trata de cambiar el organigrama o la estructura sino el modelo mental para pasar de gestionar lo que ya sabemos (pasado) a gestionar lo que no se sabe (futuro). Las capacidades que se requieren para semejante desafío son diametralmente opuestas a las que hemos venido enseñando y valorando. Invertir en intangibles no es lo mismo que hacerlo en activos físicos. Las neuronas no entienden de género, geografía, si eres alta o gordo, qué dice tu curriculum o cuantos años tienes sino de cómo contribuyes con tu conocimiento. Dejemos de pedir a los intangibles, que se comporten como tangibles. El problema no ha sido la escasez de átomos sino su mala repartición y el uso poco inteligente. Dado que los átomos son finitos, tenemos que producir y consumir mejor, desperdiciar menos y reciclar más. Y eso solo resulta factible mediante conocimiento. Solo gastaremos menos átomos si las neuronas son capaces de generar más conocimiento y cambiamos nuestro estilo de vida. Los intangibles modifican el mundo físico, nos conducen de lo finito a lo infinito y de competir a colaborar. Diseñemos organizaciones, relaciones y modelos de gestión para funcionar alrededor de intangibles porque, nos guste o no, ya ganaron la partida y nuestro futuro depende de ellos. Fuente: El autor |
****************
El hombre que murió haciendo el amor con un fantasma
Un hombre murió en Chicago - USA - en 1893 cuando creía estar haciendo el amor con el espíritu de su esposa. Esta es su historia
Luis Alfonso Gámez
14/07/2021
5 minutos de lectura
Un hombre murió en Chicago en 1893 cuando creía estar haciendo el amor
con el espíritu de su esposa. El mago
Christopher Milbourne cuenta, en Houdini. The Untold Story(Houdini. La historia no
contada, 1969), que ese fue el trágico final de un montaje de Zanzic, un ilusionista
que se hacía pasar por médium. Fue “su engaño más celebrado”, afirma el autor,
uno de los fundadores en 1976 del Comité para la Investigación Científica de
las Afirmaciones de lo Paranormal (CSICOP),
actual Comité para la Investigación Escéptica (CSI).
A caballo entre los siglos XIX y XX, el espiritismo era
una creencia en boga, y muchos magos simulaban en sus espectáculos comunicarse
con los muertos. Algunos eran honestos y advertían al público de que no había
espíritus de por medio, de que todo eran trucos. Otros dejaban que la
imaginación de la gente volara hacia el más allá. En sus comienzos en
la compañía ambulante de Thomas Hill, Harry Houdini fue uno de los segundos,
algo de lo que se arrepintió después de la muerte de su madre, por el dolor que
podía haber causado a sus víctimas.
Houdini preparaba sus sesiones de medium a conciencia. Cuando la troupe llegaba
a un pueblo, para informarse, investigaba en la prensa local, ponía la oreja
allí donde se chismorreaba y visitaba el cementerio. Ya sobre el
escenario, contaba secretos que, decía, le transmitían los espíritus. Una
vez, estuvo en un tris de recibir una paliza de un marido furioso por contar
que su esposa estaba embarazada, y, otra, los espectadores negros salieron en
estampida de la sala cuando contactó con uno de los suyos que había sido
asesinado. Sin embargo, según Milbourne, sus escrúpulos hicieron que Houdini
nunca llegara tan lejos como Zanzic.
Un mago rodeado de misterio
También conocido como Zan-zic, este fue un mago rodeado por el misterio.
Algunos dicen que se llamaba Harry Robenstein, que nació en Nueva Orleans y que
su padre era hebreo y su madre una adivina criolla, de sangre francesa y
española. Fueran cuales fueran su identidad y orígenes reales, sus colegas le
tenían en alta estima. En Mahatma, la revista oficial de la Sociedad
Estadounidense de Magos (SAM), lo presentaban en 1903 como “uno de esos
magos inventivos que mantienen la olla hirviendo con algo nuevo”.
Diez años antes, Zanzic invirtió 5000 dólares en trucar un piso en el
centro de Chicago, aseguran William Kalush y Larry Sloman en The Secret
Life of Houdini (La vida secreta de Houdini, 2007). Con la ayuda de Billy
Robinson, un mago experto en la construcción de todo tipo de artilugios, lo
llenó de puertas secretas, escondrijos y falsos paneles para convertirlo en
escenario de prodigios espiritistas. Zanzic, Jack Curry –su agente– y Robinson
pensaban hacerse de oro con los ingenuos que iban a visitar Chicago con motivo
de la Exposición Mundial Colombina de 1893. Uno de ellos fue un adinerado
anciano alemán que Kalush y Sloman identifican como “el señor Schiller”.
El hombre acudió por primera vez a Zanzic para ver si podía ayudarle con
su pérdida de visión. El ilusionista le vendió como remedio un frasco con barro
y, días después, el viejo regresó encantado: veía mucho mejor. Zanzic le
explicó que todo había sido cosa de los espíritus, ante lo cual el anciano le
preguntó si podía invocar a su fallecida esposa. Tras ver una foto de
la mujer, el mago le dijo que sí y buscó a una prostituta que pudiera dar el
pego al cliente. Cuando en la siguiente sesión invocó al espíritu y la
mujer apareció debidamente disfrazada, el anciano saltó de la silla, se
abalanzó sobre ella y la empezó a besar, hasta que el médium los separó y el
fantasma se esfumó. El fugaz encuentro espoleó al viejo, que pidió a Zanzic
acostarse una vez más con su amada. El mago le concedió el deseo.
Una semana después, la pareja de amantes se reencontró en una habitación
del piso habilitada como alcoba. Zanzic los dejó a solas y, minutos después, la
prostituta salió de la estancia pegando gritos: el apasionado anciano había
sufrido un ataque
al corazón y se había desplomado en el lecho. El mago y sus
cómplices sacaron el cuerpo del edificio a escondidas e intentaron dejarlo en
la calle como si hubiera muerto allí. Pero un sirviente del hombre, que lo
esperaba para llevarlo a casa, lo vio todo y los denunció ante la policía.
¿Ocurrió algo así en Chicago en 1893? Creo que hay motivos para dudarlo.
Todos los datos que facilitan Milbourne, Kalush y Sloman en sus libros proceden
de un artículo, titulado “Zanzic, ¡charlatán supremo!”, que se
publicó sin firma en M-U-Men 1923. Es decir, ¡treinta años después
de los hechos! M-U-Mera entonces la revista de la SAM, sociedad presidida por
Houdini, a quien se considera el autor de ese texto. Dice que la
historia se la había contado “el conocido mago” Ziska y que Zanzic y sus
compinches eludieron la cárcel “de alguna manera, y la cosa se silenció”.
Houdini ignora la identidad real del enigmático mago –“creo que era Brenner”,
escribe– y tampoco da ningún nombre para la víctima (¿de dónde sacan Kalush y
Sloman lo de “el señor Schiller”?). Adam Selzer,
autor de Mysterious Chicago. History at its coolest(Chicago misterioso.
La historia más guay, 2016), ha comprobado, además, que en la
prensa local no hay referencia alguna a los hechos ni tampoco al costoso piso
de los milagros, cuando su creación y funcionamiento no habrían pasado
desapercibidos ni para los periodistas ni para los espiritistas.
¿Es una historia atractiva? Sin duda. Tiene sexo, dinero, pícaros,
fantasmas… Ahora bien, igual es demasiado buena como para que nos la
creamos si tenemos en cuenta que solo hay una fuente indirecta, la ausencia de
detalles clave –¿cómo se llamaba el infortunado cliente?– y que en su momento
nadie pareció enterarse de nada en Chicago. Así que, como Selzer, me
inclino por ser escéptico, por ponerla en cuarentena, pero quería compartirla
porque es una historia abierta y quién sabe si algún día nos da una sorpresa.
Fuente: muyinteresante.es
*******************
PGV - GRACIAS POR LEER Y COMPARTIR generosamente PGV !!
PGV puede aparecer, en general, los miércoles y los sábados !
Contacto: pluriversidadglobal@gmail.com


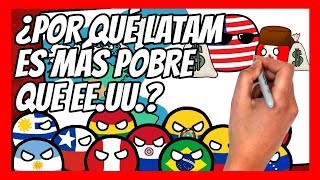








Comentarios
Publicar un comentario